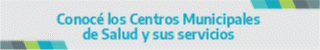La república no admite mordazas.
Por ARECO, Adrian Oscar.
OPINION04 de septiembre de 2025 Karukinka Noticias
Karukinka Noticias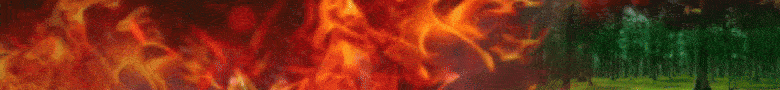

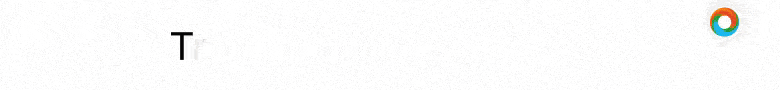
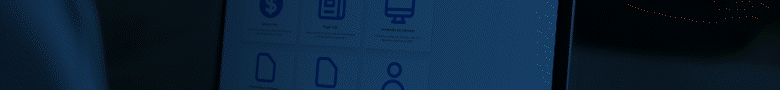
En una democracia, la libertad de prensa no es solo un derecho: es una garantía de control ciudadano. Es el puente entre el poder y la verdad, entre los hechos y la conciencia colectiva. Por eso, cualquier intento de silenciar a la prensa debe ser observado con máxima desconfianza, más aún cuando proviene desde lo más alto del poder político y se formaliza a través de una resolución judicial.
La Constitución Nacional, en su artículo 1°, declara que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal”. Esa cláusula no es una fórmula simbólica: es un compromiso normativo, un modelo de gobierno donde los actos del poder deben ser públicos, discutidos, controlados. Y ese control sólo es posible si existe libertad de expresión y libertad de prensa, pilares esenciales garantizados por los artículos 14 y 32 de la Constitución, y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Pero en los hechos, la república empieza a resquebrajarse cuando se naturaliza el uso del aparato judicial para blindar al poder político y disciplinar al periodismo. El caso Karina Milei s/ medidas cautelares es prueba de ello.
El pasado 1° de septiembre, el Poder Judicial hizo lugar —aunque parcialmente— a un pedido de la secretaria general de la Presidencia para prohibir la difusión de audios atribuidos a su persona, presuntamente grabados en la Casa Rosada. El argumento: proteger su intimidad, la de su entorno y la seguridad institucional.
El fallo insiste en que no se trata de censura previa. Pero el efecto práctico es exactamente ese: una restricción preventiva del derecho a informar y a ser informado, sin análisis de veracidad, sin debate público, sin prueba judicial firme. Una medida con efectos intimidatorios que invierte el orden republicano: primero se calla, después se discute.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su reciente fallo Campodónico c/ América TV (2025), sostuvo una doctrina opuesta: aunque el periodismo puede ser responsabilizado si lesiona derechos, esa responsabilidad debe evaluarse a posteriori, y jamás puede ser usada como excusa para impedir la publicación de información con relevancia pública.
Lo más grave del caso Milei es que no se trata de un hecho aislado. El fallo tuvo como derivación política un pedido posterior —a través de otra vía judicial— para allanamiento de los estudios del canal de streaming “Carnaval”, donde se anticipó la existencia de los audios. El mensaje fue directo: “si sabés algo que molesta al poder, te vamos a buscar”. Y esa señal, aunque no se concrete en hechos, es suficiente para meter miedo.
El peligro no es solo la censura. El peligro es la naturalización del miedo. Que el periodismo empiece a preguntarse si le conviene publicar. Que las redacciones teman por sus equipos técnicos. Que los medios chicos se autocensuren por falta de respaldo jurídico. Que la ciudadanía deje de ver a la libertad de prensa como un derecho y empiece a aceptarla como un privilegio que depende del humor del gobierno.
La república no se protege callando a la prensa, sino dejando que la información circule, que la opinión se exprese, y que los excesos —si los hay— sean reparados con herramientas jurídicas posteriores, proporcionales y fundadas.
Cuando el poder decide que puede imponer silencio con una medida cautelar, lo que está intentando no es proteger un derecho, sino construir un muro simbólico para disciplinar. Es menos una cuestión jurídica que una advertencia política. Y las advertencias, cuando provienen del Estado, son siempre amenazas en potencia.
Porque cuando el periodismo pregunta menos, el poder responde menos. Y cuando los jueces empiezan a operar como garantes del blindaje oficial, la república deja de ser un mandato constitucional y pasa a ser una puesta en escena.
Ab. ARECO, Adrian Oscar